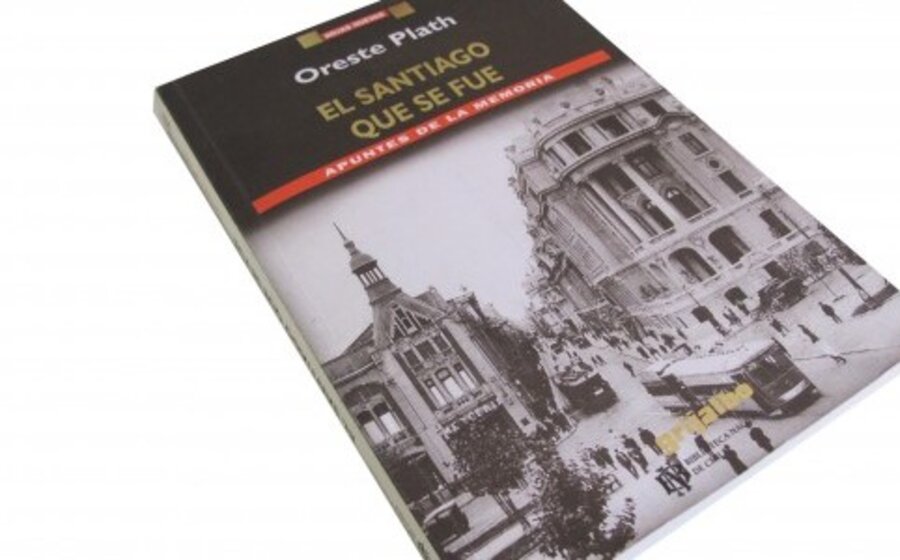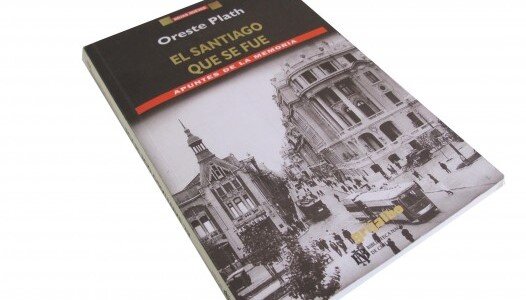La bohemia literaria chilena de un Santiago que se fue
Alejandro Carreño T.
Contenido de la edición 27.11.2023
En la Introducción del libro El Santiago que se fue. Apuntes de la memoria, Pedro Zegers Blanchet, conservador Archivo del Escritor, escribió: "De igual forma adquieren un doble valor estas páginas, cuando a través de ellas podemos reconstruir, aunque solo sea con la imaginación, una parte importante de la bohemia santiaguina y los lugares que ésta frecuentaba".
El libro de Oreste Plath, seudónimo de César Octavio Müller, El Santiago que se fue. Apuntes de la memoria (Grijalbo, 1997) es único en su especie, puesto que su nombre está ligado al estudio del folclor y la cultura popular, es un libro cuyas vivencias descritas se reconstruyen desde sus archivos materiales y mentales. Es un libro nostálgico, hecho de retazos memorísticos que ilustran el anecdotario de la bohemia literaria chilena de un Santiago desconocido, vivido en cada uno de sus recovecos que enmarcaron el decir y el hacer de una generación de intelectuales ajenos a los protocolos sociales, libres y rebeldes. Románticos tardíos, dirá alguien. Y tendrá razón, como lo fueron todas las bohemias que florecieron en las primeras décadas del siglo XX y se proyectaron hacia mediados de siglo.
Porque la bohemia misma, la bohème, como expresión artística, aparece a mediados del siglo XIX, 1847-1849, con la publicación de Scènes de la Vie de Bohème, de Henry Murger. En la portada de Classiques Garnier, se lee: 'Les Scènes de la vie de bohème constituent un riche ensemble qui ne se limite pas aux amours tragiques de Mimi et Rodolphe. Se faisant « l'historien ordinaire de l'épopée bohème », Henry Murger propose une véritable physiologie de la bohème et fait découvrir au lecteur l'existence mouvementée de cette jeunesse, ses bons mots et néologisme´. En algunos casos que comentaremos en este ensayo, algunos episodios sí resultan turbulentos, pero todos son ejemplos de lo que el tropo literario bohemia quiere decir: "práctica de un estilo de vida no convencional (esto es, que se aparta de las normas y convenciones sociales), a menudo en la compañía de personas de ideas afines y con pocos vínculos permanentes. Incluye intereses musicales, artísticos, literarios o espirituales". Ser bohemio, y siguiendo con la definición de Wikipedia, es "ser alternativo en el estilo de vida, en los gustos culturales y en no priorizar los objetivos económicos en el desarrollo persona". La bohemia chilena no dista mucho de la descripción que del término hace la conocida enciclopedia. Por lo menos parte de ella.
El Santiago que se fue supo de estos "apuntes de la memoria" que a través de décadas albergó la agitada vida de estos intelectuales y sus movimientos artísticos, creados y vividos en sus rincones que hoy no son más que recuerdos, pero insoslayables a la hora de pensar y estudiar una época de inusitada efervescencia artística e intelectual. La edición de El Santiago que se fue. Apuntes de la memoria, que yo utilizo para este ensayo, de difícil acceso hoy, es, afortunadamente, reemplazada por una estupenda edición del Fondo de Cultura Económica de este año 2023. Se trata de una edición corregida y anotada por Karen Plath Müller, la hija del autor, y cuya presentación termina con este párrafo: "Espero que disfruten la lectura de esta edición y de los recuerdos y reminiscencias de esta ciudad que se fue. Este conocimiento puede ayudarnos a aprender a disfrutar de los lugares que hoy tenemos, y que algún día también serán pasado". El lector tendrá, en consecuencia, una edición corregida y anotada, con la que podrá acompañar este periodo de la bohemia santiaguina que describe no solo a los personajes criollos, sino también a muchísimos extranjeros que visitaron el país y participaron, en algún sentido, de la agitada vida santiaguina de la época.
No hay turista que no conozca el cerro Santa Lucía, en pleno centro de Santiago, al lado de la Biblioteca Nacional. Primero se llamó "Huelén", que significa "dolor". Eran tierras del cacique Huelén-Guala. Ahí se fundó Santiago del Nuevo Extremo. Según cuenta la leyenda, Pedro de Valdivia exclamó: "Que Santa Lucía me conserve la vista para verla crecer y desarrollarse". Era el día de Santa Lucía, 13 de diciembre. En 1872, Vicuña Mackenna lo transformó en paseo público. Damos un salto gigantesco en el tiempo y nos encontramos en 1928. En el restorán Santa Lucia se le ofrece una comida al poeta peruano José Santos Chocano. Años después, el edificio es ocupado por la Municipalidad de Santiago y se instala en lo que fue el restorán el Museo de Arte Popular Americano (1944), dependiente de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Chile. El Museo cerró sus puertas en 1973, pero el cerro siguió siendo fuentes de inspiración como lo fue para Rubén Darío, José Santos Chocano, Nicolás Guillén y tantos otros artistas e intelectuales. Para muchas generaciones el cerro Santa Lucía fue el "besódromo", como lo llamó Oreste Plath y con mucha razón. Mi generación, esa de los años 60 y 70, hicimos del Santa Lucía uno de nuestros lugares favoritos para "pololear", como llamamos en Chile a los jóvenes que enamoran, a hurtadillas, o no.
José Santos Chocano, el "Cantor de América", supo también de agasajos en el restorán del otro cerro famoso de Santiago, el San Cristóbal. Aquí funcionaba el Roof Garden, a 273 metros de altura. En cierta oportunidad, el 18 de noviembre de 1938, se le ofreció una comida a la que asistieron diplomáticos, el ministro de Educación y representantes de la Sociedad de Escritores. Chocano era amante de los festejos y halagos. Era vanidoso y le gustaba figurar. Su vida, sin embargo, tuvo un final dramático en este Santiago que tanto disfrutó y donde fue querido y respetado. Murió asesinado en un tranvía en 1934, por Martín Bruce Padilla, un esquizofrénico que le enterró por la espalda una puñalada mortal. Otras historias de este Santiago que se fue no son dolorosas ni dramáticas como el trágico final de Santos Chocano; por el contrario.
Son hilarantemente absurdas, como las del Quitapenas, en la zona norte de Santiago, en medio del Cementerio General y del Cementero Católico. El Quitapenas del relato de Plath tiene nuevos dueños y nueva dirección, aunque siempre ubicado en el sector de los cementerios. Pero el de ayer, el de 1900, recuerda al poeta maldito Pedro Antonio González, que hizo del mítico local su dormitorio, su biblioteca y su bar. Todo costeado por su amigo, el escritor Antonio Orrego Barros.
El poeta maldito murió el 3 de diciembre de 1903. Su obra Sus mejores poemas, publicada en 1927, fue prologada por el escritor Armando Donoso. Y de su poema "El monje" se hizo la primera película de la Andes Filmes, que fue la trigésima del país. Una calle de Santiago recuerda su nombre. En este bar, cuyo nombre se ha replicado en distintas regiones de Chile, para que amigos y deudos adormezcan sus penas, nació el popular club deportivo Colo Colo, el único equipo nacional ganador de una Copa Libertadores. Fue en 1925. El club de fútbol Magallanes se dividió y mientras los disidentes caminaban por calle Independencia, cuenta Oreste Plath, se hizo muy tarde para ir a comer y decidieron matar el hambre en el Quitapenas. Mataron el hambre y parieron a Colo Colo. Con más de cien años de historias y leyendas, el Quitapenas de su dirección original, Zañartu de la comuna Independencia, en la zona norte de Santiago, y el nuevo, ubicado en la comuna de Recoleta, frente al Cementerio General, guardan celosamente sus historias de un pasado de anécdotas, deudos y muertos.
Como el surrealista funeral que, por atrasarse debido a la lentitud de las carrozas, encontró el cementerio cerrado y los deudos y el muerto fueron a dar al más que centenario local. Así lo cuenta María Burroni, heredera del Quitapenas, hija de Enrique Burroni quien, por más de setenta años "despenó" a su clientela: "Una vez, en que las carrozas fúnebres eran tiradas por caballos, el cortejo se demoró tanto en llegar al cementerio, que les cerraron y no pudieron entrar al muerto. Resulta que mi papá le dio permiso para seguir aquí con el velatorio. Toda la noche estuvieron revolviéndola al lado del féretro". ¿Realidad? ¿Ficción' ¡Qué importa! Al final de cuentas todo es posible en la memoria de una ciudad sumergida en los recuerdos.
Cuando escribía sobre este peculiar funeral, se me vino a la memoria un relato que me contaron hace muchísimos años, ocurrido en la zona poniente de Santiago, uno de los sectores más abandonados de la ciudad, de barrios y poblaciones en que abundaban los compadritos de estilo borgiano. Matones y gente brava. Un velorio. Un orador que luego de recordar a varios próceres de la patria y su muerte heroica, terminó su discurso insultando al difunto, diciendo que cómo no se iba a morir él, si era un pobre diablo. En seguida, comenzó la música, se hizo a un lado al muerto y comenzó el bailoteo. ¿Realidad? ¿Ficción? ¡Qué más da! Después de todo, Cervantes ya lo resolvió hace tantos siglos, cuando nos dice en su Quijote que la historia debiera contarnos los hechos no como estos ocurrieron, sino como debieran haber ocurrido.
La década de los treinta alimentó, como pocas, la bohemia santiaguina. Jóvenes poetas, periodistas y estudiantes de Derecho se congregaron alrededor de revistas literarias universitarias como Mástil, Minarete y Llamas y de restoranes como el Martini, en la calle Bandera, entre Catedral y Santo Domingo y otros de calle San Pablo, como Los Alemanes. Y el Hércules, también en Bandera. De madrugada, relata Plath, se iban a comer pequenes al mercado. Era una vida placentera y "regada". Inspiradora. Entre estos estudiantes se encontraba Augusto Santelices Valenzuela, poeta, y más tarde, abogado, regidor y juez. Venía de Vichuquén, sur del país. Dirigió la revista Mástil en 1929. En esta revista escribió el poema que lo colocaría en el centro del corridillo literario, que lo distinguió y lo hizo popular, aunque también tuvo algunos detractores. "A la botella", un poema extenso publicado en 1929, y muy apropiado para simbolizar esas noches santiaguinas hoy irreproducibles. La primera estrofa es la puerta de entrada a la apología de la botella: "¡Oh, Señora! ¡Oh, Botella / del corazón ardido de soles y de estrellas / hada maravillosa, diosa de la alegría, / a tu flujo se trueca la noche por el día, / se muda el oro en cobre, / se vuelve el pobre, rico y el rico queda pobre!".
Fue tal el éxito alcanzado por el poema que debió recitarlo en la radio muchísimas veces, por lo que Salvador Reyes, Premio Nacional de Literatura en 1967, autor de novelas fundamentales en nuestra historia literaria como Ruta de sangre, Mónica Sanders y Rostros sin máscaras, le pidió que recitara el poema en beneficio de la revista Letras, en el teatro Recoleta. Reyes lo describió en Letras como como un "personaje desconcertante". Pero, para el crítico literario Ricardo Latcham, autor entre otros textos de Carnet Crítico, su obra póstuma de 1962, Augusto era un "personajillo", como lo calificó en la revista Índice. "Personaje desconcertante" o "personajillo", lo cierto es que el joven estudiante de derecho ya tenía un reconocimiento logrado, que se acrecentó cuando él, con Julio Barrenechea, otro estudiante de derecho, poeta reconocidísimo de las letras chilenas, autor de numerosas obras como El mitin de las mariposas, El libro del amor, Ceniza viva, Premio Nacional de Literatura en 1960, le ofrecieron una comida a Pablo Neruda en el restorán Martini. El futuro Nobel volvía de Rangún, Birmania y, por cierto, "La botella" fue declamada en la cena. Cuando Neruda es nombrado embajador en Francia, convida a Augusto para que participe de las celebraciones de fiestas patrias del 18 de septiembre, en París. Nunca una botella fue tan agraciada, tan premiada, tan viajada, tan declamada ni, por supuesto, tan tomada.
El Santiago que se fue con sus memorias hechas de rincones literarios y de tertulias inacabables en sus bares, hoteles y restoranes, tuvo en el Hotel Crillón tal vez el símbolo más representativo de su historia memorística fabricada de anécdotas y leyendas, escritas con sangre y con letras. La literatura y la muerte se pasearon por sus salones que albergaron a artistas famosos como Clark Gable, Gary Cooper y Dolores del Río. Inmortalizado en la novela La chica del Crillón (1935), del Premio Nacional de Literatura en 1943 y de Periodismo en 1959, Joaquín Edwards Bello, el hotel fue escenario de divulgación de muchos escritores gracias al trabajo del editor José Gallay durante los años 1926 a 1928. Entre otros, de Mariano Latorre, una de las figuras centrales del criollismo chileno y cuyas obras como Zurzulita (1920), On Panta (1935), Hombres y zorros (1937), La Literatura de Chile (1941), entre muchísimas otras, le hicieron merecedor del Premio Nacional de Literatura en 1944, de Fernando Santiván autor de Memorias de un tolstoyano y Alberto Romero, autor de obras trascendentales de la Literatura Chilena como La viuda del conventillo, entre otros varios escritores también consagrados con el máximo galardón de las letras chilenas.
Pero este Hotel Crillón de artistas e intelectuales, vivió también pasiones desatadas. Historias de personajes ilustres de nuestra literatura chilena, escritas con sangre. El 14 de abril de 1945 la escritora María Carolina Geel, seudónimo de Georgina Jiménez, arrebatada por los celos, asesinó a su novio con varios disparos. No quiso defensa y fue condenada a tres años de cárcel. Un crimen pasional más. Pero no era uno cualquiera. Desde Nueva York, la palabra de la Premio Nobel de Literatura Gabriela Mistral, se hizo escuchar en Chile. En un cablegrama, símbolo de la modernidad de los tiempos, le solicita al Presidente Carlos Ibáñez del Campo, el indulto de la condenada escritora: "Respetuosamente suplicamos a V.S. indulto cabal para María Carolina Geel que deseamos las mujeres hispanoamericanas. Será ésta, una gracia inolvidable para todas nosotras".
La respuesta del Presidente fue inmediata. La transcribimos en su esencialidad: "Sepa, mi estimada amiga, que en el mismo momento en que usted formuló su petición, éste era un hecho atendido y resuelto. Es de enorme magnitud, Gabriela, lo que Ud. ha realizado por Chile, que sería imposible que el Presidente de la República no escuchara la súplica nacida del corazón de nuestra querida escritora. Considere, pues, ya indultada a María Carolina Geel". En portal Memoria Chilena. Biblioteca Nacional de Chile, se describe así la novela escrita en prisión: "En Cárcel de Mujeres, María Carolina Geel presentó sus impresiones íntimas del mundo carcelario, sorprendiendo con un relato que fue completamente trasgresor, pues describió sin tapujos las relaciones amorosas que se desataban entre las mujeres allí presas. La narración transcurre sin que la autora se refiera de manera directa a su crimen". Cárcel de mujeres, publicada en 1956 por Zig-Zag, con prólogo de Alone, cerró el círculo dramático de este trágico episodio en la vida de la escritora.
Con María Luisa Bombal, la reconocida escritora de La última niebla, La amortajada y La historia de María Griselda, la vida fue, en su sentido trágico, más amable, porque no tuvo que cargar sobre su conciencia el asesinato de su novio. El 21 de enero de 1941 lo vio salir del Hotel Crillón y le disparó tres tiros. Él va a dar al hospital y ella a la casa correccional. Pero, a pesar de las heridas, él no muere y la exculpa. La justicia, entonces, la libera. Viaja a Estados Unidos. Pero esta es otra historia.
Sí, como dice Oreste Plath en el prólogo de El Santiago que se fue. Apuntes de la memoria, "aparezco en un tema ajeno a mi obra, el folclore; distante a lo que ha sido mi querer, aunque estoy lleno de una época importante que me tocó vivir, por esas cosas de la vida. Un recorrido por la memoria, recuerdos de la vida literaria de hace cincuenta años, es la memoria del corazón o repertorio de la amistad". Tal vez sea este hecho, el no ser un hombre "del oficio literario", lo que hace de su obra un texto único, abierto a la memoria y los recuerdos que su libreta de apuntes fue escribiendo durante cincuenta años, y en el que los temas literarios, cuando están presentes, forman parte también de estos apuntes, no como comentarios de un estudioso de la literatura, sino como recuerdos de una memoria.

ALEJANDRO CARREÑO T.
Profesor de Castellano, magíster en Comunicación y Semiótica,
doctor en Comunicación. Columnista y ensayista (Chile)