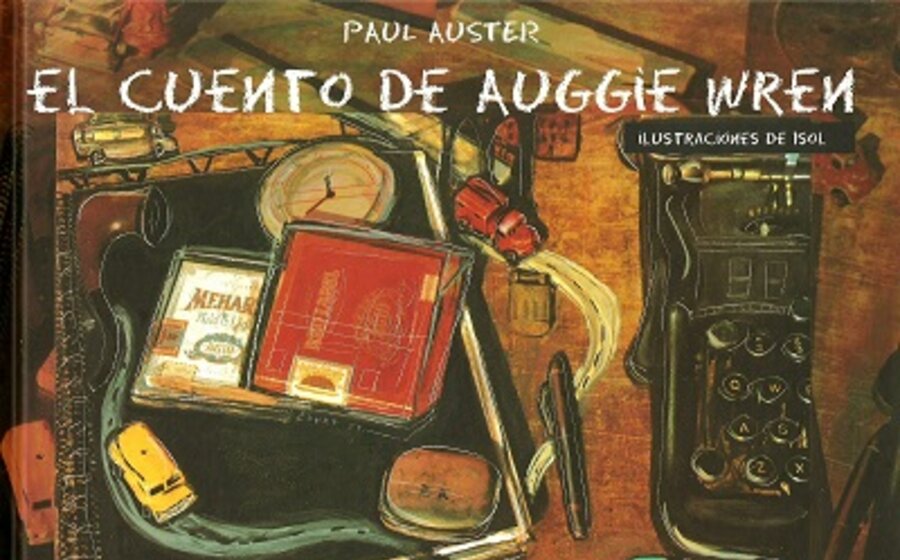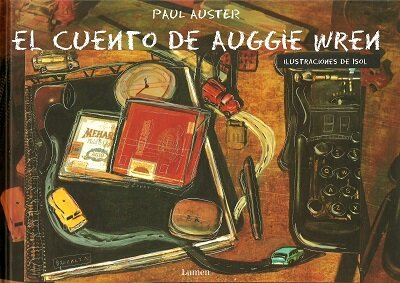Navidad en un cuento de Paul Auster
Alejandro Carreño T.
Contenido de la edición 21.12.2023
La escritora y profesora estadounidense Mary Ellen Chase decía que la "Navidad no es una fecha; es un estado en la mente". ¿A qué se refería con "un estado de la mente"? Tal vez conocía la sentencia de Benjamin Franklin: "Una buena conciencia es una continua Navidad".
Personalmente siempre me ha parecido que la Navidad es exactamente eso, una buena conciencia que se prolonga en el tiempo y se hace eternidad. Tal vez sea este hecho, el de ser una conciencia que debiera prolongarse en el tiempo y no una conciencia "hecha para la Navidad", lo que hace que para muchas personas esta no sea más que una pócima de "evocación de espantosas efusiones de hipócrita sensiblería y melaza", como la describe Paul Auster en El cuento de navidad de Auggie Wren (1990), una historia en la que Auster, al estilo de Cervantes, crea un personaje que le narra su propia historia, la de él y la suya. Este personaje es Auggie Wren, empleado de una tienda de tabacos y revistas: "Las propias palabras "cuento de Navidad" tenían desagradables connotaciones para mí, en su evocación de espantosas efusiones de hipócrita sensiblería y melaza. Ni siquiera los mejores cuentos de Navidad eran otra cosa que sueños de deseos, cuentos de hadas para adultos, y por nada del mundo me permitiría escribir algo así". Es cierto, Auster está algo colapsado y temeroso porque le han pedido que escriba un cuento de Navidad, pero: "¿Qué sabía yo sobre la Navidad?, me pregunté. ¿Qué sabía yo de escribir cuentos por encargo?".
Lo que Auster plantea en su reflexión es un problema ético. La Navidad cuestionada por quienes ven en ella la bula expurgadora de las malas conciencias. En algún sentido, es cierto. El mundo moderno, con sus supermercados y grandes centros comerciales ha mercantilizado la Navidad. Con todo, ¿hasta qué punto esta realidad insoslayable de la modernidad líquida, como un día la llamó Zygmunt Bauman, puede plantearse como una "hipócrita sensiblería y melaza"? La cuestión ética de estas "efusiones de hipócrita sensiblería", desde la mirada etimológica significa "costumbre". Y por eso, como lo señala Ferrater Mora en su clásico Diccionario de Filosofía, se ha definido "con frecuencia la ética como la doctrina de las costumbres, sobre todo en las direcciones empiristas". Y Aristóteles distingue entre las virtudes, las éticas, "que son aquellas que se desenvuelven en la práctica y que van encaminadas a la consecución de un fin", y que permiten el funcionamiento social: justicia, amistad, valor, entre tantas otras. Tienen, siguiendo con Ferrater Mora, "su origen directo en las costumbres y en el hábito, por lo cual pueden llamarse virtudes de hábito o de tendencia". En consecuencia, la Navidad, inserta durante siglos en el seno de sociedades diversas, ha visto pasar la historia y su propia historia, desde las variopintas miradas socioculturales con que los hombres la han comprendido y retratado.
La Navidad responde a estas virtudes basadas en los hábitos y las costumbres, como lo eran las fiestas saturnales, rito romano pagano fundado en el solsticio de invierno: "La elección del 25 de diciembre como fecha del nacimiento de Jesús no tiene nada que ver con la Biblia, sino que fue una elección bastante consciente y explícita de usar el solsticio de invierno para simbolizar el papel de Cristo como la luz del mundo", señala Diarmaid MacCulloch, profesor de Historia de la Iglesia de la Universidad de Oxford (BBC News Mundo, 24 diciembre 2021, en su artículo "Qué eran las saturnales, el rito pagano romano al que se atribuye el verdadero origen de la celebración de la navidad"). Y agrega: "Las costumbres de fiesta y desgobierno de las saturnales en la misma época del año migraron naturalmente a la práctica cristiana, ya que en el siglo IV el cristianismo se estaba volviendo más prominente en la sociedad romana. Iban a aceptarse mejor las nuevas creencias si no chocaban con sus antiguas costumbres no cristianas". De suerte que, respecto de su origen, la Navidad, que celebra el nacimiento de Jesús, nace de una fiesta pagana que se celebraba, para que la coincidencia histórico-cultural se vuelva más sorprendente aún, el 25 de diciembre, debido al calendario juliano que orientó al imperio y a Europa durante varios siglos.
Las fiestas saturnales, en homenaje a Saturno, dios de dioses de la mitología romana, eran carnavalescas, como diría Mijaíl Bajtín; es decir, fiestas en las que las relaciones entre las personas rompen todo orden protocolar establecido y desaparecen, por lo tanto, las jerarquías sociales. En este universo carnavalesco que homenajea a Saturno, "dios del tiempo, de la agricultura y las cosas sobrenaturales", comenta la historiadora australiana Marguerite Johnson al citado medio, "era necesario que el dios del tiempo y la comida estuviera contento, considerando que los días eran más cortos y que, en algún sentido, "la tierra moría de forma simbólica". Las fiestas saturnales se celebraban como hoy se celebran las fiestas navideñas: "los romanos intercambiaban regalos: velas, pantuflas de lana, gorros y hasta calcetines. Y lo hacían entre familias, mientras los esclavos disfrutaban de su tiempo libre", dice Johnson. Era la tradición hecha de hábitos y costumbres, las virtudes éticas de que hablaba Aristóteles. Las mismas virtudes éticas que ahora ilustran el comportamiento del mundo cristiano que celebra la Navidad inspirado en una tradición pagana, y cuyos objetos mencionados por la historiadora son símbolos representativos de cómo hoy entendemos la Navidad.
"Sueños de deseos, cuentos de hadas para adultos" rezonga Auster en su relato navideño. ¿Acaso El cuento de Navidad de Auggie Wren no es un cuento para adultos? ¿Acaso no tiene Auggie Wren, ese día de Navidad, una reacción "sensiblera y melaza", cuando se dispone a entregar en el propio domicilio del joven ratero, la cartera que por meses ha guardado?: "Pienso qué diablos, por qué no hacer algo bueno por una vez, así que me pongo el abrigo y salgo para devolver la cartera personalmente". Y la escena de Navidad que Paul Auster comienza a construir a partir de este momento y que culmina en la casa de Robert Goodwin, el ratero que vive con su abuela ciega, Ethel, con una cena comprada por Wren para celebrar la Nochebuena, es una narración de antología de cómo la Navidad acerca a dos desconocidos, solitarios, porque Robert hace tiempo que no vive con ella, y Wren, que acostumbraba a pasar estas fiestas con su jefe, ahora también se encontraba, solo pues su jefe andaba en Florida visitando unos parientes: "-¿Eres tú, Robert? -dice la vieja, y luego descorre unos quince cerrojos y abre la puerta. / "Debe tener por lo menos ochenta años, quizá noventa, y lo primero que noto es que es ciega. / "-Sabía que vendrías, Robert -dice-. Sabía que no te olvidarías de tu abuela Ethel en Navidad".
El cuento de Navidad de Auggie Wren se estructura en dos narraciones paralelas para construir la historia que aquel misterioso hombre del New York Times le había solicitado para ser publicado el día de Navidad. Por un lado, acompañamos a Paul Auster en su doble papel de personaje de ficción y personaje de carne y hueso, atribulado por escribir un cuento de Navidad que destroza con sus reflexiones: "¿cómo podía nadie proponerse escribir un cuento de Navidad que no fuera sentimental? Era una contradicción en los términos, una imposibilidad, una paradoja". Un personaje que un día encuentra a Wren leyendo una revista en la que había la reseña de uno de sus libros, con su fotografía. Wren lo reconoce y desde ese momento Auster deja de ser un cliente común para convertirse en una suerte de confidente y amigo: "A la mayoría de la gente le importan un comino los libros y los escritores, pero resultó que Auggie se consideraba un artista. Ahora que había descubierto el secreto de quién era yo, me adoptó como a un aliado, un confidente, un camarada. A decir verdad, a mí me resultaba bastante embarazoso. Luego, casi inevitablemente, llegó el momento en que me preguntó si estaría yo dispuesto a ver sus fotografías. Dado su entusiasmo y buena voluntad, no parecía que hubiera manera de rechazarle".
Al lector no deja de sorprenderle que la palabra "Navidad" aparezca recién bordeando la mitad de la historia. Hasta ese momento, Auster no ha hecho más que desenvolver lo avisado en el primer párrafo del relato, en el que advierte al lector que lo que leerá no le pertenece, sino que es el cuento de Auggie, cuyo nombre verdadero desconocemos: "Le oí este cuento a Auggie Wren. Dado que Auggie no queda demasiado bien en él, por lo menos no todo lo bien que a él le habría gustado, me pidió que no utilizara su verdadero nombre. Aparte de eso, toda la historia de la cartera perdida, la anciana ciega y la comida de Navidad es exactamente como él me la contó". Este Cide Hamete sin cartapacios, creado por el ganador del Premio Príncipe de Asturias de las Letras el año 2006, para que él, Paul Auster, permanezca fiel a sus principios "antinavideños", pero persistente y sistemático en sus propósitos, será el encargado de contarle el cuento que él "necesita" para quedar bien con dios y con el diablo. Auggie, el narrador de un cuento de Navidad que se va tejiendo y envolviendo en su narración al lector, sin que este vislumbre "dónde está el cuento de Navidad de Auggie Wren prometido en el primer párrafo".
Aunque el lector sí puede sospechar de que se trata de esas típicas historias de "hipócrita sensiblería y melaza", ya que nos habla de una "cartera perdida, una anciana ciega y una comida de Navidad", los tres ingredientes simbólicos que sostienen el relato de Wren y que Auster "convenientemente" valida y valora: "Mientras haya una persona que se la crea, no hay ninguna historia que no pueda ser verdad". Auster plantea el problema de la verosimilitud y lo deja en las manos de su Cide Hamete imaginario que no es otro que Auggie Wren y su persuasión narrativa. Después de todo "verosimilitud" no es necesariamente lo "verdadero", sino lo "que tiene apariencia de verdadero", nos dice la RAE. Ya lo dijo Aristóteles en su Poética, Capítulo IX, 1451b: "la función del poeta no es narrar lo que ha sucedido, sino lo que podría suceder, y lo posible, conforme a lo verosímil y necesario". Y siguiendo con Aristóteles, pero ahora con su Retórica, Libro III, "la expresión apropiada hace convincente el hecho, porque, por paralogismo, el estado de ánimo (del que escucha), es el de que, quien así le habla". O sea, "la forma de la expresión induce al oyente a tomar como causa real los hechos de que le habla el orador", como lo señala Quintín Racionero en la nota explicativa (usamos la edición de Gredos, 1994).
De suerte que el cuento de Navidad que Wren le narra a Auster debemos aceptarlo como "verdadero", por cuanto es "exactamente como él me lo contó". Además, el hecho de que él, Paul Auster, lo haya escrito con esa exactitud, es porque sí le creyó el relato y, de acuerdo con sus propias palabras, "en cuanto haya una persona que se la crea, no hay ninguna historia que no pueda ser verdad". Y el ejemplo más claro de cómo funciona la verosimilitud se encuentra en el diálogo entre la abuela Ethel y Wren: "-¿Eres tú, Robert? -dice la vieja, y luego descorre unos quince cerrojos y abre la puerta. / Debe tener por lo menos ochenta años, quizá noventa, y lo primero que noto es que es ciega. / -Sabía que vendrías, Robert -dice-. Sabía que no te olvidarías de tu abuela Ethel en Navidad. / Y luego abre los brazos como si estuviera a punto de abrazarme. / Yo no tenía mucho tiempo para pensar, ¿comprendes? [...]. Pero la abuela Ethel sabe que no es Robert, su nieto. Y, evidentemente, Auggie sabe que no es su nieto. Ambos "creen" en la mentira, que es otra de las formas del engaño:
"No llegué a decirle que era su nieto. No exactamente, por lo menos, pero eso era lo que parecía. Sin embargo, no estaba intentando engañarla. Era como un juego que los dos habíamos decidido jugar, sin tener que discutir las reglas. Quiero decir que aquella mujer sabía que yo no era su nieto Robert. Estaba vieja y chocha, pero no tanto como para no notar la diferencia entre un extraño y su propio nieto. Pero la hacía feliz fingir, y puesto que yo no tenía nada mejor que hacer, me alegré de seguirle la corriente". Y nosotros, lectores, al igual que Auster, asumimos como verdad el engaño, porque lo verosímil no es necesariamente lo verdadero, sino lo que tiene apariencia de verdadero. ¿Sabría Auggie Wren que era un eudemonista? Por lo menos en este pasaje de su relato su comprensión de la realidad es seguir "la corriente" de la felicidad de la abuela Ethel que "fingía" la verdad. La felicidad se trata de un "bien" y de una "finalidad", nos dice Ferrater Mora en su citado Diccionario de Filosofía. Por lo mismo, "la ética eudemonista equivale a una ética de bienes y fines". Pero el propósito de Wren para ir a la casa de Robert, no tenía, evidentemente, como objetivo el "bien" de una cena de Navidad con la abuela Ethel, sino simplemente entregar la cartera. Era su buena obra de Navidad. Pero habría también una mala obra de Navidad.
Luego de la comida navideña, "bastante decente", comprada por Auggie en un almacén del barrio, y magníficas mentiras que la abuela "asume" como verdaderas, dándole verosimilitud a la historia ("le conté cien cuentos chinos y ella hizo como que se los creía todos"), la historia de Wren-Auster le depara al lector nuevas sorpresas que configuran, en esencia, el cuento de Navidad que ahora leemos: "Fue entonces cuando las cosas dieron otro giro. Ya era bastante disparatado que hiciera el numerito de ser el nieto de Ethel, pero lo que hice luego fue una verdadera locura, y nunca me he perdonado por ello". El narrador inventado por Auster para librarlo a él de esa "hipócrita sensiblería y melaza", que tiene la gentileza de regalarle su historia con tal de que la publique con otro nombre, se ha robado de la casa de Ethel una cámara fotográfica de treinta y cinco milímetros. Una de las tantas que el nieto, Robert, seguramente había robado y que guardaba en el baño. La importancia de este robo no es menor para la historia, porque con ella Auggie Wren se ha convertido en un artista de la fotografía y su arte ha llamado la atención de Auster el que, sin pensarlo, pero tal vez queriéndolo, le ha expresado su inquietud por el cuento de Navidad solicitado.
"Sin proponérmelo realmente, me encontré descargando mis preocupaciones sobre él. / -¿Un cuento de Navidad? -dijo él cuando yo hube terminado. ¿Sólo es eso? Si me invitas a comer, amigo mío, te contaré el mejor cuento de Navidad que hayas oído nunca. Y te garantizo que hasta la última palabra es verdad". Y con esa minuciosidad narrativa que lo caracteriza, Auster, o mejor dicho, Auggie, da inicio a la historia que ahora conocemos: "Fuimos a Jack's, un restaurante angosto y ruidoso que tiene buenos sandwiches de pastrami y fotografías de antiguos equipos de los Dodgers colgadas de las paredes. Encontramos una mesa al fondo, pedimos nuestro almuerzo y luego Auggie se lanzó a contarme su historia". Una historia de Navidad en la que la conciencia narradora se debate entre el bien y el mal a partir del simple acto de devolver una cartera, y de la que el propio Auster se regocija e ironiza con ella, porque Auggie quiso devolver la cámara, pero ya vivían otras personas y Ethel era solo un recuerdo de Navidad: -¿Volviste alguna vez? -le pregunté. / -Una sola -contestó. Unos tres o cuatro meses después [...] / "-Probablemente había muerto. / -Sí, probablemente. / -Lo cual quiere decir que pasó su última Navidad contigo. / -Supongo que sí. Nunca se me había ocurrido pensarlo. / -Fue una buena obra, Auggie. Hiciste algo muy bonito por ella".
¿Hipócrita sensiblería y melaza la de Paul Auster? ¿O es también un personaje que practica la ética eudemonista, sobre todo en Navidad? "La hiciste feliz", le dice a Wren. "Además la cámara era robada". "Todo por el arte -, ¿eh, Paul?", le responde Wren. "-Yo no diría eso. Pero por lo menos le has dado un buen uso a la cámara". La ironía se hace evidente. Una ironía compartida que desdramatiza el robo y lo justifica: "-Todo por el arte, ¿eh, Paul?". ¿Todo por el arte o todo por la Navidad? El último diálogo entre estos protagonistas unidos por la misma historia de Navidad, y ahora ya no importa si se trata o no de "hipócrita sensiblería y melaza", simboliza la consagración del arte de uno y de otro: "-Yo no diría eso. Pero por lo menos le has dado un buen uso a la cámara. / -Y ahora tienes un cuento de Navidad, ¿no? / -Sí -dije-. Supongo que sí". Ambos alivian su respectiva conciencia en aras de un bien superior, que no es otro que el de escribir un cuento de Navidad. Un presente compartido. Hoy todos esperamos cumplir con nuestra bula expurgadoria, así como esperamos que otros la cumplan con nosotros.
Mientras esperamos, tal vez podríamos preguntarnos tal como Salman Rushdie lo hace en Furia: "¿Qué regalo de Navidad le pediría Jesús a Papá Noel?".

ALEJANDRO CARREÑO T.
Profesor de Castellano, magíster en Comunicación y Semiótica,
doctor en Comunicación. Columnista y ensayista (Chile)